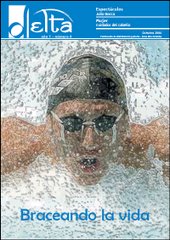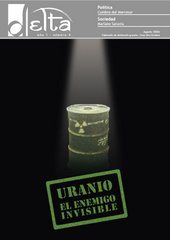Una escena tan simple y cotidiana como desgarradora puede suceder en cualquier lugar y momento. Puede acontecer en la oficina, en el hogar o camino a él, y puede contar con diferentes personajes que incluso a veces lo involucran a uno mismo, ya sea en carácter de simple observador o como sujeto de acciones, cuyas decisiones influyen en el desarrollo del hecho.
Una escena tan simple y cotidiana como desgarradora puede suceder en cualquier lugar y momento. Puede acontecer en la oficina, en el hogar o camino a él, y puede contar con diferentes personajes que incluso a veces lo involucran a uno mismo, ya sea en carácter de simple observador o como sujeto de acciones, cuyas decisiones influyen en el desarrollo del hecho. Así, para el ojo agudo o para el despreocupado, es fácil distinguir la figura de la ironía en una esquina, desde arriba de un taxi y durante un semáforo en rojo.
Un automóvil es sorprendido por dos criaturas que abruptamente se imponen para limpiar su parabrisas, el conductor exaltado -pero sobretodo enojado- comienza a despotricar contra los niños y sus formas brutas, carentes de buenos modales. En medio del arrebato y mientras el conductor discute con su mujer en busca de monedas para pagar la osadía de los niños, ést
 os se miran entre sí de manera profunda y penetrante, reflejando en sus ojos un evidente miedo, desamparo e impotencia. Las dos criaturas dudan entre abandonar la limpieza, o humillarse una vez más para obtener quizás, y de muy mala gana, la moneda que este señor les arroje. Deciden continuar. Esta vez ya no de manera abrupta, sino con timidez, la timidez propia de los niños de seis o siete años que saben que están disgustando a un mayor. Y esa moneda que esperan recibir, encierra en si dos caras terribles: por un lado ese alivio superficial de conciencia del conductor, y por el otro, el gesto que acompaña la entrega, que es dominado por la mirada acusadora y desaprobadora. El desenlace se aproxima cuando las luces del semáforo cambian del rojo al verde. La acompañante no encontró ninguna moneda, el conductor cierra rápidamente su ventanilla exagerando la incomodidad que el hecho le había causado. Los niños sacuden los limpiaparabrisas con resignación, y una nueva mirada entra en escena a medida que el auto avanza dejando atrás el episodio: en el asiento trasero del automóvil, un pequeño rubio, de anteojos, que tendría más o menos la misma edad de los chicos de la calle, observa todo. Mira a su padre con lo que parecería decepción y confusión, y finalmente cruza sus ojos con los de aquellos niños que intuye, corren con mucha menos suerte que él. La escena conmueve tanto como enoja, y es posible adivinar que en esos instantes, en los que los tres niños intercambiaron sus miradas, unos y otros intercambiaron por un instante, sus propios lugares; anhelando unos y compadeciendo el otro.
os se miran entre sí de manera profunda y penetrante, reflejando en sus ojos un evidente miedo, desamparo e impotencia. Las dos criaturas dudan entre abandonar la limpieza, o humillarse una vez más para obtener quizás, y de muy mala gana, la moneda que este señor les arroje. Deciden continuar. Esta vez ya no de manera abrupta, sino con timidez, la timidez propia de los niños de seis o siete años que saben que están disgustando a un mayor. Y esa moneda que esperan recibir, encierra en si dos caras terribles: por un lado ese alivio superficial de conciencia del conductor, y por el otro, el gesto que acompaña la entrega, que es dominado por la mirada acusadora y desaprobadora. El desenlace se aproxima cuando las luces del semáforo cambian del rojo al verde. La acompañante no encontró ninguna moneda, el conductor cierra rápidamente su ventanilla exagerando la incomodidad que el hecho le había causado. Los niños sacuden los limpiaparabrisas con resignación, y una nueva mirada entra en escena a medida que el auto avanza dejando atrás el episodio: en el asiento trasero del automóvil, un pequeño rubio, de anteojos, que tendría más o menos la misma edad de los chicos de la calle, observa todo. Mira a su padre con lo que parecería decepción y confusión, y finalmente cruza sus ojos con los de aquellos niños que intuye, corren con mucha menos suerte que él. La escena conmueve tanto como enoja, y es posible adivinar que en esos instantes, en los que los tres niños intercambiaron sus miradas, unos y otros intercambiaron por un instante, sus propios lugares; anhelando unos y compadeciendo el otro. Una simple escena despierta el peor de los conflictos morales: si la caridad con responsabilidad nos compete o no. Un cuadro patético y fugaz -como lo es el rojo de un semáforo- para algunos, y lamentablemente perdurable, para otros.
Por Ma. Guadalupe Zamar