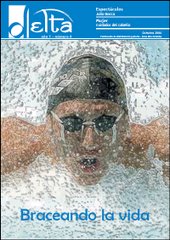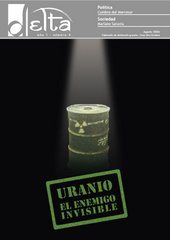“Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido
es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual”.
Para algunos, un gran comienzo y para otros, el final -como dice la canción de León Gieco- la leyenda de aquel “encuentro de razas” que se celebra el 12 de octubre tiene tantos elementos fácticos como fantásticos. Después de todo, en palabras de Lito Nebbia “Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia”. ¿Una historia plagada de mitos?
Las razones
A pesar de que muchos textos escolares recurren a la ‘necesidad de expansión’ como justificación, la historia de la invasión de América conlleva un trasfondo político-religioso.
Aquella España de 1492 resucitaba del desprendimiento de sus dominios: Isabel de Castilla y Fernando de Aragón habían logrado, con su alianza estratégica, expulsar a judíos y musulmanes de las tierras españolas en lo que se denominó la “guerra de reconquista”. Y esta

guerra era religiosa. Así, “España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz”, dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina.
De ahí que el matrimonio quedó inmortalizado, desde 1496, como “los reyes católicos” por el Papa Alejandro VI Borgia.
Y de ahí que la Iglesia no tuviera reparos en santificar la conquista. Después de todo, en una simbiosis perfecta, mientras España adquiría fisonomía propia ampliando su reino, su expansión extendía el reino de Dios sobre la tierra.
Colón y la tierra redonda
El historiador Felipe Pigna relata que, lejos de una figura redonda, Cristóbal Colón imaginó la tierra con el contorno del seno de una mujer. Así, en la carta que escribe el genovés a la reina Isabel, explica: “La parte del pezón es la más alta, cerca del cielo, y por debajo de él fuese la línea equinoccial y el fin del Oriente adonde acaban toda tierra e islas del mundo”.
¿12 de octubre?
Recientes investigaciones afirman que el marinero Rodrigo de Triana, quien gritó “tierra” al ver el islote que hoy constituye las Bahamas, no se produjo el 12 de octubre sino el 13. Pero, explica Pigna: “puesto que tal número se identificaba con la mala suerte y que el 12 de octubre era la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de los Reyes Católicos, y caía ese año en viernes, día de la pasión de Jesús, el almirante habría cambiado la fecha a su antojo para quedar bien con sus benefactores”.
El encuentro de razas
Resulta difícil comprender qué se festeja el Día de la Raza, declarado “Fiesta Nacional” por Hipólito Yrigoyen en 1917. El saldo de aquel encuentro, en rigor, no fue más que un exterminio a fuerza de diseminación de enfermedades, masacres, y esclavitud. Colón ordenaba a los nativos que trajesen todo el oro que encontrasen, cortándoles las manos si no lo hacían. Así fue como los originarios, ante el hartazgo, organizaban su resistencia, escapaban a las montañas -donde luego eran atrapados-, o simplemente abandonaban completamente la agricultura, decididos a morir de hambre.
Pero el exterminio de un pueblo no sólo se apoyó sobre la matanza lisa y llana, sino que se abolió su identidad, prohibiendo las religiones originales y el uso del idioma propio.
¿Pero cómo se armonizó, entonces, una masacre impiadosa con el signo de la cruz que los guiaba? Pues bien, la cosmovisión católica viene a explicarlo: a pesar de que se concebía la existencia de un “Mundus Novus”, ello no implicaba la conciencia de haber descubierto un nuevo continente, una nueva humanidad, y una nueva cultura. El nuevo conocimiento fue integrado a la ortodoxia bíblica, que consideraba que el salvajismo o la civilización de un pueblo eran fruto de la voluntad divina.
Un estudio antropológico de Joan Bestard y Jesús Contreras describe que, según el Génesis, la inferioridad y consecuente esclavitud de algunos pueblos es consecuencia de la maldición caída sobre su ascendente, Cam (hijo de Noé).
De esta manera, los originarios fueron asimilados a los pueblos “bárbaros” vecinos de los europeos. Sólo se descubrió al hombre americano, en tanto humanidad diferente, después de que se tomó conciencia de que América constituía un continente distinto y separado de Asia.
Esta ignorancia queda manifiesta en las ceremonias de toma de posesión de tierras: se les leía a los aborígenes un documento denominado ‘requerimiento’ en el que se les comunicaba, en un idioma que no conocían, su nueva situación de súbditos a la monarquía española. A renglón seguido, se les requería entender lo explicado y acatarlo; caso contrario sería considerado una causa para una “guerra justa”.
Y aquí viene uno de los principios fundamentales para la legitimación de la guerra: Según la diplomacia de la época, “basada en el derecho de la libre predicación del evangelio y la libre circulación para la práctica del comercio, el impedimento de cualquiera de estos derechos constituía una causa justa para una guerra justa”, dicen Bestard y Contreras.
Así, la fórmula imponía dos alternativas: aceptar la subordinación, o morir por herejía. Y dado que ningún nativo comprendía el requerimiento, en general los aborígenes se lanzaban a luchar, cumplimentando el requisito para una guerra que se consideraba justa.
La vaca y la leche
El saqueo y el despojo de las riquezas del nuevo continente no tuvo precedentes. Según Earl Hamilton, entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. En poco más de un siglo y medio, la plata transportada a España superaba tres veces el total de reservas de Europa; esto sin incluir el enorme porcentaje de contrabando.
Sin embargo, dice Galeano: “los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche”. Es que, a pesar de la ‘burbuja’ en la que vivía la aristocracia, que se embarcaba en guerras y se dedicaba al despilfarro, la Corona estaba hipotecada. La plata americana tenía como destino a los grandes banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles -a quienes se les pagaba por adelantado- y prestamistas que habían adelantado al Papa los fondos necesarios para terminal la catedral de San Pedro.
Un triste final para Colón
Paradójica y patética, la muerte de Cristóbal Colón transcurrió sin gloria ni honor. Sin saber que había descubierto un nuevo continente, sin siquiera poder dar nombre al mismo -que debe su nombre a Américo Vespucio-, y sin lograr que el rey Felipe le reconociera sus derechos y porcentajes, el almirante murió en 1506.
Por Valentina Primo
 Una escena tan simple y cotidiana como desgarradora puede suceder en cualquier lugar y momento. Puede acontecer en la oficina, en el hogar o camino a él, y puede contar con diferentes personajes que incluso a veces lo involucran a uno mismo, ya sea en carácter de simple observador o como sujeto de acciones, cuyas decisiones influyen en el desarrollo del hecho.
Una escena tan simple y cotidiana como desgarradora puede suceder en cualquier lugar y momento. Puede acontecer en la oficina, en el hogar o camino a él, y puede contar con diferentes personajes que incluso a veces lo involucran a uno mismo, ya sea en carácter de simple observador o como sujeto de acciones, cuyas decisiones influyen en el desarrollo del hecho.  os se miran entre sí de manera profunda y penetrante, reflejando en sus ojos un evidente miedo, desamparo e impotencia. Las dos criaturas dudan entre abandonar la limpieza, o humillarse una vez más para obtener quizás, y de muy mala gana, la moneda que este señor les arroje. Deciden continuar. Esta vez ya no de manera abrupta, sino con timidez, la timidez propia de los niños de seis o siete años que saben que están disgustando a un mayor. Y esa moneda que esperan recibir, encierra en si dos caras terribles: por un lado ese alivio superficial de conciencia del conductor, y por el otro, el gesto que acompaña la entrega, que es dominado por la mirada acusadora y desaprobadora. El desenlace se aproxima cuando las luces del semáforo cambian del rojo al verde. La acompañante no encontró ninguna moneda, el conductor cierra rápidamente su ventanilla exagerando la incomodidad que el hecho le había causado. Los niños sacuden los limpiaparabrisas con resignación, y una nueva mirada entra en escena a medida que el auto avanza dejando atrás el episodio: en el asiento trasero del automóvil, un pequeño rubio, de anteojos, que tendría más o menos la misma edad de los chicos de la calle, observa todo. Mira a su padre con lo que parecería decepción y confusión, y finalmente cruza sus ojos con los de aquellos niños que intuye, corren con mucha menos suerte que él. La escena conmueve tanto como enoja, y es posible adivinar que en esos instantes, en los que los tres niños intercambiaron sus miradas, unos y otros intercambiaron por un instante, sus propios lugares; anhelando unos y compadeciendo el otro.
os se miran entre sí de manera profunda y penetrante, reflejando en sus ojos un evidente miedo, desamparo e impotencia. Las dos criaturas dudan entre abandonar la limpieza, o humillarse una vez más para obtener quizás, y de muy mala gana, la moneda que este señor les arroje. Deciden continuar. Esta vez ya no de manera abrupta, sino con timidez, la timidez propia de los niños de seis o siete años que saben que están disgustando a un mayor. Y esa moneda que esperan recibir, encierra en si dos caras terribles: por un lado ese alivio superficial de conciencia del conductor, y por el otro, el gesto que acompaña la entrega, que es dominado por la mirada acusadora y desaprobadora. El desenlace se aproxima cuando las luces del semáforo cambian del rojo al verde. La acompañante no encontró ninguna moneda, el conductor cierra rápidamente su ventanilla exagerando la incomodidad que el hecho le había causado. Los niños sacuden los limpiaparabrisas con resignación, y una nueva mirada entra en escena a medida que el auto avanza dejando atrás el episodio: en el asiento trasero del automóvil, un pequeño rubio, de anteojos, que tendría más o menos la misma edad de los chicos de la calle, observa todo. Mira a su padre con lo que parecería decepción y confusión, y finalmente cruza sus ojos con los de aquellos niños que intuye, corren con mucha menos suerte que él. La escena conmueve tanto como enoja, y es posible adivinar que en esos instantes, en los que los tres niños intercambiaron sus miradas, unos y otros intercambiaron por un instante, sus propios lugares; anhelando unos y compadeciendo el otro. 






















.jpg)